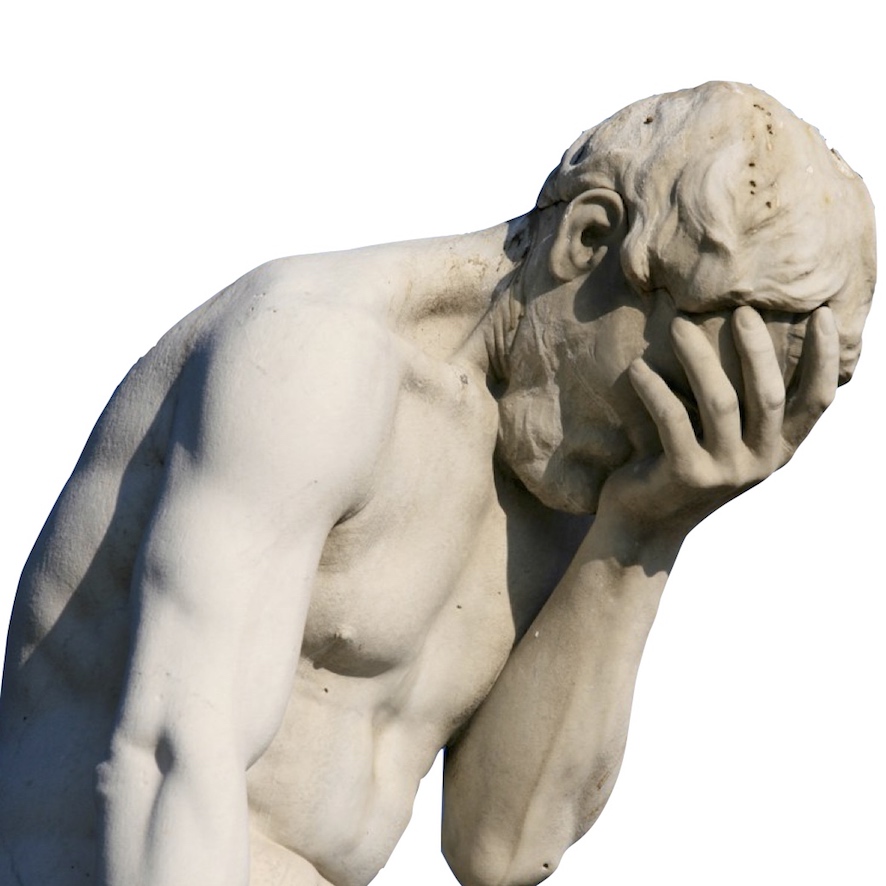 La tecnología define contextos. El contexto en que vivimos está, desde todos los puntos de vista, afectado y condicionado de una manera fundamental por la tecnología que nos rodea, y así ha sido desde los orígenes: el desarrollo de la tecnología que permitió dominar el fuego modificó el contexto en que vivían los hombres de su tiempo y afectó poderosamente a su civilización.
La tecnología define contextos. El contexto en que vivimos está, desde todos los puntos de vista, afectado y condicionado de una manera fundamental por la tecnología que nos rodea, y así ha sido desde los orígenes: el desarrollo de la tecnología que permitió dominar el fuego modificó el contexto en que vivían los hombres de su tiempo y afectó poderosamente a su civilización.
El hecho de ser capaces de gestionar algo que hasta ese momento se consideraba simplemente un fenómeno natural, que surgía espontáneamente y sin control alguno – supuestamente por algún tipo de “intervención divina” utilizada para explicar lo inexplicable – posibilitó infinidad de usos importantísimos y beneficiosos, como la capacidad de calentarse o de cocinar los alimentos, que afectaron de manera radical y enormemente positiva a las condiciones de vida. Pero obviamente, surgieron rápidamente quienes vieron la posibilidad de utilizar la tecnología como un instrumento para el mal, para aprovecharse de ella, para obtener beneficios personales o para imponerse a otros. A lo largo de la Historia, ambos usos convivieron, aunque algunos fueron, progresivamente, objeto de control: en las sociedades modernas, utilizar el fuego para determinados usos no está permitido, y la ley castiga esos usos entendiendo que aquellos que recurren a ellos no pueden vivir libremente en sociedad. Los incendiarios, los que usan el fuego como arma o los que destruyen propiedades con él son detenidos y pagan sus penas recluidos en la cárcel o, si su trastorno es mental, en las instituciones adecuadas.
Para llegar a ese consenso social, han tenido que pasar muchos años desde que la tecnología fue desarrollada. Largos años en los que la sociedad fue interiorizando el uso de esa tecnología, alcanzando a comprender sus posibilidades, en los que esa tecnología fue probándose valiosa para dar origen a nuevos usos, a nuevos negocios, y también, por supuesto, acabando con algunos otros. De ser algo restringido prácticamente al control del brujo de la tribu, el fuego se simplificó hasta el punto de obtenerse simplemente deslizando un dedo sobre la ruedecilla de un mechero, y a lo largo de ese continuo, también fue normativizándose cada vez más, poniéndose bajo control a medida que la sociedad consensuaba sus usos y los ponía bajo el prisma de la convivencia.
Ese mismo camino, de una manera o de otra, es recorrido por todas las tecnologías. Con mayor o menor velocidad, en función de la importancia de la tecnología, de lo radical de sus efectos, del grado de consenso que genere su aceptación. La tecnología que en su momento se inventó para que los participantes en un entorno determinado compartiesen su comunicación y sus relaciones, aquellas redes sociales que se iniciaron con apariencia superficial en campuses universitarios o que se dedicaban simplemente a compartir información personal, hoy son enormes plataformas que acomodan toda la comunicación humana, en donde miles de millones de personas se relacionan y informan, y todo ello cuando hace tan solo unos pocos años las veían como algo completamente prescindible, cuyo uso debía prohibirse en entornos profesionales, o como un entorno sencillamente frívolo. La tecnología ha avanzado hasta extremos increíbles, pero la interiorización de su uso y sus posibilidades a nivel de consenso social aún dista mucho de haber alcanzado la madurez. De hecho, hoy conviven en la misma sociedad personas que ni se acercan a una red social y la consideran algo completamente prescindible, con otras que las ven casi como la razón de muchos de sus comportamientos, junto con un amplio continuo que ven a unos o a otros como trogloditas o como completa e irremisiblemente alienados.
Las redes sociales poseen muchos aspectos positivos. Su capacidad de democratizar las herramientas de publicación ha cambiado la sociedad en la que vivimos en un tiempo récord, ha permitido que determinados países acabasen con regímenes tiránicos que tenían a los medios de comunicación bajo control – no entro en la evolución posterior de esos eventos – y ha posibilitado que los mapas mediáticos que conocimos durante décadas se hayan redefinido dramáticamente. Pero a medida que ese tipo de usos se han desarrollado, también han aparecido otros usos. A medida que las cabeceras convencionales dejaban de servir como garantía, algunos aprovecharon la difusión que las plataformas sociales podían ofrecerles para difundir noticias falsas, para fines que van desde lo económico hasta lo político, o combinaciones lineales de ambos.
 Si interrumpimos la redacción de esta entrada para lamentar la prematura muerte, a los treinta y dos años, del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, debido a complicaciones cardiovasculares, seguramente todos sabremos ya a qué nos referimos. Después de todo, devorar kilos y kilos de carne de delfines aún vivos no podía ser una práctica saludable. El hecho de que la propia entrada en la que Mark Zuckerberg anuncia el pronto desarrollo de medidas para luchar contra la desinformación y la circulación de noticias falsas en Facebook apareciese, para muchos usuarios, flanqueada por una noticia falsa que anunciaba la supuesta muerte de Hugh Hefner para tratar de vender productos para la disfunción eréctil proporciona una clara medida de cómo de serio se ha vuelto el problema.
Si interrumpimos la redacción de esta entrada para lamentar la prematura muerte, a los treinta y dos años, del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, debido a complicaciones cardiovasculares, seguramente todos sabremos ya a qué nos referimos. Después de todo, devorar kilos y kilos de carne de delfines aún vivos no podía ser una práctica saludable. El hecho de que la propia entrada en la que Mark Zuckerberg anuncia el pronto desarrollo de medidas para luchar contra la desinformación y la circulación de noticias falsas en Facebook apareciese, para muchos usuarios, flanqueada por una noticia falsa que anunciaba la supuesta muerte de Hugh Hefner para tratar de vender productos para la disfunción eréctil proporciona una clara medida de cómo de serio se ha vuelto el problema.
El estudio de BuzzFeed que demuestra que la circulación de noticias falsas en Facebook contra la campaña de Hillary Clinton supero por mucho a la circulación de noticias genuinas no resulta sorprendente: hemos visto cosas similares en elecciones en otros países anteriormente, y si no se hace nada por evitarlo, las seguiremos viendo, con cada vez más profusión. La pérdida de las referencias de fiabilidad – en parte por la inadaptación de los medios convencionales y en parte por su propia caída en desgracia y su venta a intereses de todo tipo – se ha visto acompañada de la aparición de un nuevo medio, las redes sociales, con un supuesto espíritu de “plataforma neutral”, con un ambiguo sistema de valores, amorfo y vagamente definido, que no ofrece garantía alguna y que, en ausencia de otros controles, alimenta a cada uno con aquello que quiere creer, con la creencia que quiere reforzar, con la cámara de resonancia social que necesitaba para justificar sus ideas – por absurdas o salvajes que puedan ser.
Luchar contra la difusión de noticias falsas como si no lo fueran – no contra la sátira, el humor del color que sea o contra la libertad de expresión – empieza, en primer lugar, por entender que es algo necesario. Mientras un porcentaje significativo de la población vea Facebook como una plataforma en la que debe vale todo y en la que eliminar cualquier cosa sea sinónimo de censura, será muy difícil hacer nada que obtenga un cierto consenso social. Además, será preciso combinar medios y sistemas que van desde lo social – peer-review, reporting, métricas sociales de prestigio, etc. – hasta lo tecnológico – machine learning para el reconocimiento de patrones de difusión viral, comprobación contra bases de datos, procesamiento de lenguaje natural, etc. – y que tendrá necesariamente, al menos por el momento, que llegar a la supervisión final de las personas.
No va a ser fácil, y sabemos perfectamente que los que explotan ese tipo de debilidades de la tecnología tienen incentivos sobrados para intentar moverse más rápido que las medidas adoptadas. Pero es preciso hacer algo, porque nos enfrentamos a eso, a un mal uso de la tecnología diseñado para atentar contra la sociedad, para corromper la democracia o para manipular con fines que rara vez podrán ser considerados lícitos. Si las redes sociales se convierten en el nuevo canal de distribución de noticias, habrá que conseguir dotarlas de mecanismos de control similares – o preferentemente, incluso mejores, que para eso le llamamos “avance tecnológico” – a los que teníamos con los canales anteriores. Y ojo: la prensa nunca fue capaz de evitar la creación y difusión de noticias falsas, pero sí las confinó a ámbitos, como los tabloides sensacionalistas, en los que su naturaleza aparecía razonablemente clara. Seguramente, la solución vaya por ahí, por etiquetar las noticias con indicaciones claras que indican su nivel de credibilidad, en castigar a las publicaciones reincidentes con clasificaciones bajas que impidan una difusión masiva, o con crear sistemas de karma que dejen claro la naturaleza de lo que nos encontramos en nuestros muros. En este momento, no lo olvidemos, las noticias falsas no solo no son castigadas, sino que son de hecho premiadas, incentivadas con más seguidores, más likes y más viralidad. Cambiar eso depende no solo de las redes sociales y de sus gestores: depende de todos. Pero al final, las redes tendrán que seguir dando basura al que realmente quiera consumir basura, pero al menos tendrán cierta obligación de indicarle la naturaleza de aquello que consume.
El anuncio filo-nazi aparecido en Twitter o las noticias falsas en Facebook son simplemente un síntoma de algo más amplio: la aparición de personas dispuestas a aprovechar las debilidades de canales prácticamente recién creados, y cuyos sistemas de defensa ante determinadas actuaciones no estaban desarrollados aún. Es el momento de empezar a desarrollarlos.
This article is also available in English in my Medium page, “The inherent problem with technology…”

No hay comentarios:
Publicar un comentario